|
Las enfermedades infecciosas
en el Camino de Santiago
La ruta de peregrinación posibilita la difusión de patologías,
fundamentalmente de etiología infecciosa. También facilita la
importación de novedades en el ámbito higiénico y sanitario. En
definitiva, supone la convivencia entre diferentes culturas y distintas
formas de abordar la enfermedad.
Las enfermedades infecciosas
atendidas en el contexto de las
peregrinaciones a Compostela se pueden clasificar en:
Enfermedades bacterianas
 Entre las enfermedades de etiología bacteriana destaca, en primer
término, la lepra. Entre las enfermedades de etiología bacteriana destaca, en primer
término, la lepra.
Su agente causal es Mycobacterium
leprae, cuya fuente de infección es exclusivamente
humana, siendo su mecanismo de transmisión el contacto
directo.
Desde el punto de vista clínico
ocasiona dos grandes tipos de manifestaciones: cutáneas y
neurológicas.
De su proximidad temporal da una
idea el hecho de que en la actualidad se puede asistir a un reducido
número de casos autóctonos en España, existiendo un tratamiento
eficiente con dapsona.
Las referencias históricas a este
cuadro se remontan al quinto milenio AC en la época de Seti V, faraón
egipcio. En la historia antigua existen también datos en China (1100
AC) e India (500 AC), siendo así mismo señalada por los médicos de
Alejandro Magno.
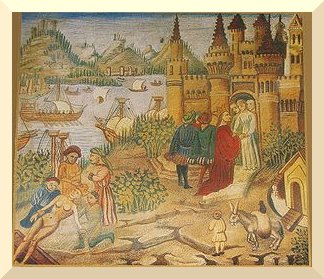 En la Baja Edad Media se
establece ya en plena Ruta Jacobea una corriente para prestar cuidados
a los leprosos, en la que cabe destacar la actividad desarrollada por
la Orden de San Lázaro (Jerusalén, 1120). En la Baja Edad Media se
establece ya en plena Ruta Jacobea una corriente para prestar cuidados
a los leprosos, en la que cabe destacar la actividad desarrollada por
la Orden de San Lázaro (Jerusalén, 1120).
Las referencias que existen en
nuestro país son, por una parte, la denominada medicus
plagarum del Monasterio de San Millán de la Cogolla
y, de otra, el Fuero de Viguera
(siglo XII). En éste se aborda la enfermedad con una actitud no sólo
médica, sino social. Se establece su declaración pública y se define
como leprosería a "un cercado de chozas" para el aislamiento de los
afectados.
La actitud existente en esta fase
es profundamente restrictiva y muy vinculada al fenómeno religioso. En
primer término, se establecen ordenanzas que van a regir la conducta
del leproso, y en ellas se indica la obligación de mantener una actitud
que minimice al máximo los potenciales riesgos en la transmisión tanto
por vía aérea:
"no contestar a quienes
le preguntan, para no ser contaminados con su aliento"
como a través de los alimentos:
"no comer ni beber sino
en compañía de otros leprosos"
o mediante el contacto
directo:
"no tocar nada a no ser
con un cayado"
Su vinculación al fenómeno
religioso queda demostrada por el hecho de que en el domingo siguiente
a la declaración de un caso se oficiaba una misa pro infirmis
en la leprosería.
En cualquier caso, la lepra es un
buen modelo para documentar la tendencia oscilante en cuanto a la
aceptación social de la enfermedad.
A lo anteriormente descrito se
sucede una época de tolerancia (siglo XIII), en la que a los enfermos
se les permite peregrinar y de nuevo se asiste a períodos de
intransigencia como el vivido a lo largo del siglo XIV, en el que se
les condena al destierro, se dictan sentencias contra leprosos e
incluso se procede a ejecuciones.
En este contexto, el
establecimiento de lazaretos supone la instauración
de lugares de acogida bajo el signo de la Cruz, tal y como gráficamente
se refleja en el lema "O Crux Ave, Spes Unica".
Subir
La peste
En segundo lugar, cabe aludir
como otra enfermedad emblemática a la peste.
Su agente etiológico, Yersinia
pestis, es transmitido fundamentalmente por
picadura de la pulga Xenopsilla cheopis,
que actúa como vector, siendo su principal reservorio la rata
negra (Rattus rattus).
Si bien en la actualidad se
comporta en nuestro medio como una enfermedad "importada", para la cual
existe antibioterapia eficiente, no deja de ser menos cierto que existe
documentación histórica sobre su polimorfismo semiológico.
En su evolución histórica la
peste ha cursado en forma de sucesivas plagas, cuyo origen parece
situarse al sureste de China.
Hacia 1347 a partir de los
puertos de Constantinopla y Alejandría se difunde por el Mediterráneo y
ocasiona focos en los que se va instaurando una mortalidad de hasta un
25 por ciento de los afectados.
Dos siglos después, en 1596, la
peste arriba a los puertos cántabros a partir de naves procedentes de
Flandes y como consecuencia de ello afecta a los peregrinos que
recorren el "Camino Norte" a través de la cornisa Cantábrica,
existiendo estimaciones que sitúan en torno a los 600.000 las muertes
ocasionadas por esta causa.
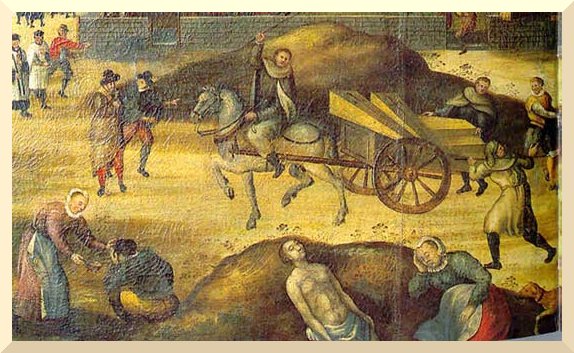
En lo relativo a los cuidados que
genera esta enfermedad es preciso efectuar un doble comentario. En
primer término, se configuran los burgos de los "francos" que ejercen
una labor de vigilancia de enfermos. De otra parte, se establece una
asistencia hospitalaria a diferentes niveles: desde la construcción de
pequeños edificios a otros intermedios de configuración "palaciana" y a
los mayores de modelo basilical y a aquellos que desarrollan la máxima
expresión de la labor asistencial, entre los que destaca el Gran
Hospital Real de Santiago de Compostela, cuyo estudio ha sido
ampliamente documentado en la literatura especializada.
En el caso de la peste la actitud
clínica y asistencial alcanza su máxima expresividad. En este ámbito
existe una notable confusión diagnóstica, debido a que las
manifestaciones cutáneas, accesibles a la inspección y exploración
convencionales, se agrupan en su semiología, aunque tengan etiologías
diferentes. En la parte asistencial la actitud que prima está
condicionada por la "vigilancia" de los peregrinos. En este sentido,
resultan ilustrativas dos recomendaciones:
"ni con licencia del
administrador –del hospital– se acoja a ninguno que
traiga mal contagioso"
y
"todas las noches al
acostarse los peregrinos han de ser desnudados antes de que se acuesten
y los que no estuvieren limpios: acostarlos en una cama aparte que hay
para sarnosos"
Esto ilustra que además de la
natural confusión diagnóstica a la que inducían las lesiones cutáneas
la actitud sanitaria de "aislamiento" en el concepto genuino del
término poseía un hondo calado, persiguiendo sin duda una finalidad
preventiva.
Subir
Otras enfermedades
 De manera sintética cabe aludir a
otras enfermedades bacterianas documentadas a lo largo de la ruta
jacobea con mayor o menor entidad. De manera sintética cabe aludir a
otras enfermedades bacterianas documentadas a lo largo de la ruta
jacobea con mayor o menor entidad.
Entre ellas, y a título
representativo de tres categorías diferentes de transmisión, cabe
reseñar la blenorragia o gonococia,
cuyo agente etiológico es Neisseria gonorrhoeae,
y que constituye un ejemplo paradigmático de enfermedad de transmisión
sexual.
La tuberculosis pulmonar,
ocasionada por Mycobacterium tuberculosis,
representó sin duda un problema importante en los siglos XVII y XVIII,
aunque al ser conocida desde el antiguo Egipto es creíble que
representase una enfermedad típica de contagio por vía aérea en la ruta
jacobea.
En tercera instancia se encuentra
el tifus exantemático, originado por Rickettsia
prowazekii, que es transmitido por la picadura de
piojos y que clínicamente se alude con el término tabardillo.
Subir
Enfermedades víricas
Las enfermedades víricas
documentadas en la ruta jacobea son mucho más escasas, probablemente
debido a que el conocimiento que poseemos de su etiología es
relativamente reciente y adolece del grado de documentación histórica
que poseen las bacterianas.
Al hilo de la reflexión anterior,
si bien es cierto que el virus gripal A fue aislado en 1933 por Smith
et al., el virus de la gripe B seis años más tarde
y el virus de la gripe C en 1950, ello no es óbice para conocer que
entre los siglos XII y XIX han ocurrido alrededor de 300 brotes
polianuales de esta enfermedad.
El primer registro de una
pandemia importante se remonta al siglo XVI, siendo plausible que con
anterioridad se hayan producido otras pandemias. En este sentido, es
creíble que el Camino de Santiago se haya visto afectado por la
actividad de los virus gripales con mayor o menor intensidad, habida
cuenta de la migración este-oeste de la gripe, sentido en el que
discurría el viaje hacia Compostela.
En el mismo ámbito de focalidad,
en cuanto a que son virus de transmisión aérea que originan patología
de vías respiratorias, se sitúan los adenovirus
y los coronavirus,
que a buen seguro han estado involucrados en la génesis de morbilidad
de peregrinos y cuidadores a lo largo de centurias.
En la misma medida pueden haberse
implicado los virus causantes de gastroenteritis,
los de la hepatitis A y los herpesvirus
en su sentido más genérico.
Subir
Enfermedades fúngicas
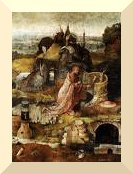 Aunque conceptualmente no se trata de una enfermedad
infecciosa en sentido estricto, cabe comentar en este apartado, por la
entidad que ha mostrado a lo largo de la historia jacobea, el
denominado ergotismo o Fuego de San Antón. Aunque conceptualmente no se trata de una enfermedad
infecciosa en sentido estricto, cabe comentar en este apartado, por la
entidad que ha mostrado a lo largo de la historia jacobea, el
denominado ergotismo o Fuego de San Antón.
Se produce por consumo de pan de centeno contaminado por el hongo Claviceps purpurea,
lo cual daba lugar a una patología vascular mediada por un efecto
vasoconstrictor potente, frente a la cual hoy día existe un tratamiento
farmacológico eficiente, estando además erradicada. Este
cuadro se evidenciaba en forma de brotes epidémicos en el norte de
Francia, donde se consumía el referido alimento, existiendo una
curación progresiva de los peregrinos a medida que cambiaban de dieta
en su camino hacia zonas meridionales en las que abundaba el pan
candeal de trigo, exento de la referida contaminación. Desde
finales del siglo XI, la Orden de San Antón prestaba su asistencia a
los afectados y adoptaba este nombre por la analogía que existía entre
la sintomatología y el simbolismo de la muerte del santo en los ardores
del desierto. Subir
|