|
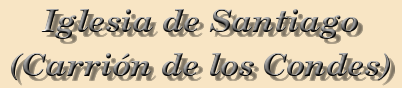
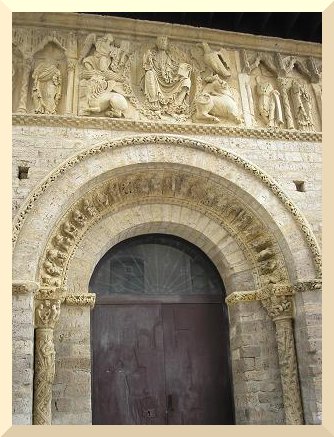
Historia
El 3 de junio de 1931
la iglesia fue declarada monumento
histórico-artístico nacional. En aplicación de la disposición
adicional primera de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, pasa a tener la consideración y a denominarse bien
de interés cultural.
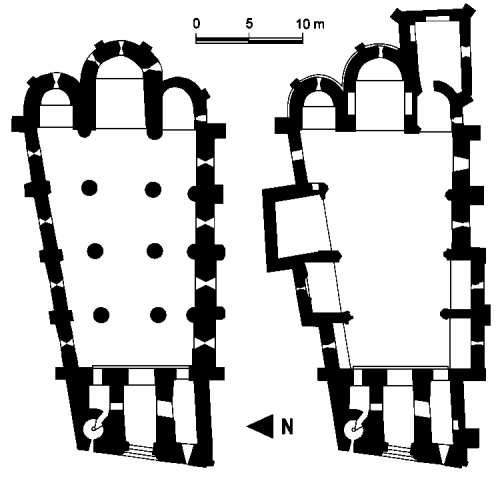 Su construcción se remonta a mediados del siglo XII. De esta época sólo
subsiste el muro circundante, los tres ábsides circulares de la
cabecera, que antiguamente eran más altos, y la fachada, de hacia 1160.
La torre actual, neomudéjar, se reconstruyó en 1765, se reforzó en 1835
durante la Primera Guerra Carlista para utilizarla con fines militares,
y sufrió una reforma en el siglo XX que suprimió la linterna y la
cupulilla que la remataban. Un incendio provocado en 1811, durante la
Guerra de Independencia, para evitar que las tropas napoleónicas
utilizaran el edificio, destruyó el templo casi por completo.
Su construcción se remonta a mediados del siglo XII. De esta época sólo
subsiste el muro circundante, los tres ábsides circulares de la
cabecera, que antiguamente eran más altos, y la fachada, de hacia 1160.
La torre actual, neomudéjar, se reconstruyó en 1765, se reforzó en 1835
durante la Primera Guerra Carlista para utilizarla con fines militares,
y sufrió una reforma en el siglo XX que suprimió la linterna y la
cupulilla que la remataban. Un incendio provocado en 1811, durante la
Guerra de Independencia, para evitar que las tropas napoleónicas
utilizaran el edificio, destruyó el templo casi por completo.
En 1849 se reconstruyó la
iglesia, haciéndose más pequeña y con tejado de tipo castellano, a dos
aguas. En 1970, se cerró por peligro de derrumbe. Desde entonces se han
realizado otras obras de restauración y conservación, como el tejado
abovedado y cubierta de acero sobre el friso.
Planta
Era de tres naves y crucero alineado. En el siglo XV se hundieron las
tres naves románicas y en el siglo XVI se reconstruyó con una única
nave central y capillas laterales cubiertas por un artesonado de madera
que iba de arcada en arcada y daba gran altura al interior; también en
el siglo XVI se perforó la piedra del ábside de la Epístola para
alargarlo y construir la sacristía, y se sospecha que había otra puerta
que daba a la casa del cura, que estaba detrás.
La
fachada
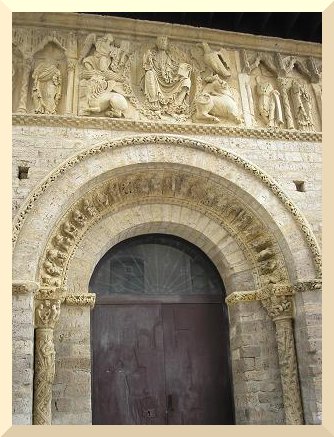 Considerada
como el mejor ejemplo románico, con
influencia
greco-romana, de cuantos existen en el mundo. Consta de una portada con
arco de medio punto y arquivolta figurada apoyada en dos columnas,
rematado el conjunto por un friso en altorrelieve que representa la
revelación apocalíptica de San Juan Evangelista. Es la visión de
Jesucristo como Juez del mundo en el final de los tiempos, con el Libro
de la Verdad y la Vida, rodeado por el Tetramorfos de los Evangelistas
y los doce Apóstoles guardando las doce puertas de la Jerusalén celeste.
La puerta inferior ( pulsa en la imagen para verla con más
detalle) está enmarcada en una arquivolta que descansa sobre
una columna a cada lado de fuste estriado rematado en ángeles a manera
de cariátides en bajo relieve. Las imágenes de los capiteles
representan las virtudes (capitel de la izquierda) y la
condenación del alma (capitel de la derecha).
Los capiteles
En el capitel
izquierdo se ve el cuerpo de un pecador que, tras
haber sido enterrado, se saca del sepulcro y queda desnudo, símbolo de
la vergüenza, e indefenso ante dos perros que lo morderán continuamente
pero sin devorarlo, mostrando así la tortura constante que representa
el Infierno.
En el capitel
de la derecha se ve un león con las fauces abiertas
(el Demonio) intentando alcanzar el alma de un justo, protegido por dos
ángeles que ahuyentan al león mientras un tercero tira de él por el
pelo. En el otro lado del capitel, el león ya tiene la boca cerrada y
el alma del justo, que lleva un libro en las manos, sigue protegida por
los ángeles.
Encima de cada capitel hay sendos cimacios con motivos vegetales y
figuras entrelazadas que representan la desesperación de las almas en
pecado por no poder alcanzar el Cielo.
Subir
La arquivolta
Presenta un león en cada
extremo. Está compuesta por veintidós figuras que representan los
oficios medievales de Carrión, los gremios o entidades sociales que
tanta importancia tuvieron en la Edad Media. Aunque algunos son
difíciles de comprender por su rudeza y su deterioro, de izquierda a
derecha son: Hombre barbado con gorro, joven que golpea una cinta sobre
el yunque, hombre con un recipiente (¿alquimista?), zapatero cortando
cuero, ceramista o acuñador de monedas, fundidor o herrero, artesano
del metal, personaje que levanta su mano derecha sobre el hombro
contrario llevando una máscara (¿juglar?), soplador de herrería (que
curiosamente parece judío por el gorro que lleva y por los cabellos
rizados que le caen sobre la cara), escribano o copista, monje lector,
arpista, juez mesándose la barba, zapatero, cerrajero, herrero
trabajando en el yunque, dos luchadores enfrentados, plañidera,
vihuelista, danzarina contorsionista y sastre. La figura del acuñador
de monedas constituye la primera representación de una ceca
(casa de moneda) medieval, algo único en el mundo; en Francia hay
ejemplos sueltos, pero son muy posteriores.
Subir
El friso
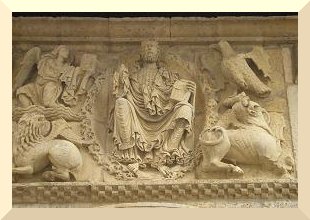 Aparece
presidido por el Cristo de la Majestad, o Pantocrátor
lleva en su mano izquierda el Libro, todavía cerrado porque el Juicio
no ha comenzado, y bendecía con la derecha, mutilada. Es una obra
conseguida, y tiene toda la magnificencia de un dios griego. Rodeado
por el Tetramorfos, según la
visión del profeta Ezequiel: el ángel de Mateo, el león de Marcos, el
águila de Juan y el toro de Lucas. Destacan las vestiduras de las
distintas figuras, con el delicado tratamiento de los pliegues de las
vestiduras, naturalismo en los ademanes de los personajes, algo no
demasiado frecuente en la escultura románica, que en general intenta
representar un mundo simbólico y antinaturalista.
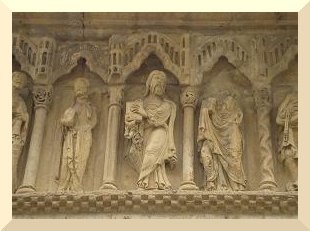
A
ambos lados se extienden los doce Apóstoles bajo otros tantos doseles
trilobulados apoyados en pequeños capiteles historiados. Son figuras
tiesas, amaneradas en los pliegues de sus ropas, sin canon. Esta es la
parte del friso que más ha sufrido el paso del tiempo (y el incendio de
1811), las figuras están muy deterioradas, muchas incluso descabezadas.
Los doseles llevaban inscripciones con el nombre de los distintos
Apóstoles; podemos identificar a Santiago.
En el conjunto del friso se percibe la obra de dos maestros escultores:
el autor de las figuras laterales tiene un estilo plano, poco
evolucionado, mientras que el autor del Pantocrátor y del Tetramorfos
consigue dar movimiento y volumen a los paños y monumentalidad a las
figuras.,ya se anuncia el estilo gótico.
Bibliografía
Carmen Alfaro Ansins
Museo Arqueológico Nacional
III Ciclo de Conferencias del Museo de Palencia
Octubre de 2000
Subir
|